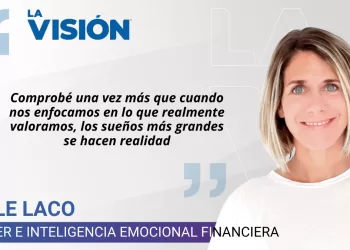Es muy gracioso no recordar la primera vez que escribí, dibujé una letra o pude formular alguna palabra. No lo recuerdo y no me esforzaré en hacerlo, porque no importa a estas alturas. Ahora me parece más relevante enfatizar en la primera vez que fui consciente que lo que escribía me gustaba.
Las letras o la parte comunicativa no era mi fuerte o creía que no lo era, ya que en mi colegio e incluso mi familia importaba más los números, el desarrollo matemático o algún concurso relacionado a ello o a las ciencias. Todo era así hasta que una profesora nueva llegó al colegio a promover un concurso de cuentos, donde todos tenían que participar como primer filtro y luego se quedaban los finalistas.
Lo hice porque era obligatorio, pero la profesora me dijo que mi cuento le pareció muy tierno y que le sacó un par de lágrimas. Yo no lo entendí en ese momento, hasta que hice otro y gané ese concurso. La directora me llamó y me dijo que podía sentir lo que escribía, que era bonito. Desde ahí, todo empezó a cambiar y las preguntas venían a mi cabeza, ¿solo era a mí a quien le decía eso? ¿alguien más recibía estos cumplidos?
Mi propia respuesta en ese momento fue que lo hace con todos los alumnos para motivarlos y está bien. Sin embargo, promovió otro concurso, esta vez de poesía. Ahí dije, esta no la hago. No gané ese concurso, pero la profesora hizo un boletín de algunos trabajos y ahí estaba el mío. Me sentí feliz. Recuerdo que guardé por mucho tiempo ese folleto.
Algo había ahí que transformó mi forma de ver la escritura y el impacto que podía tener en las personas. Desde entonces, no dejo de escribir y ahora lo hago con intención, porque sé que cada una de estas pequeñas letras pueden hacer reir o llorar a alguien, de la forma más linda o absurda. Así como cuando alguien lee Mafalda o a Vargas Llosa. En realidad, no importa el género, sino que tenga sentido, un mensaje, una historia.